Mosaicos para una interpretación. Aura de Carlos Fuentes
Aura con su campanilla invita al lector a adentrarse en la caverna de lo abismal. Es un viaje iniciático que Fuentes construye a través de una voz profética, una atmósfera misteriosa, plagada de indicios y simbolismo. Esta novela corta publicada por Carlos Fuentes en 1962 inicia un ciclo de ficciones ubicadas en el centro histórico de Ciudad de Mexico y que tiene un rasgo distintivo: “la intervención de lo mítico-fantástico en la trama” (Lámbarry y Eissa, 2018), y a la que de acuerdo con Lambarry y Eissa (2018) se le suman otros cuentos y novelas como Los días enmascarados, Agua quemada, El naranjo, Constancia y otras novelas para vírgenes (entre los cuentos); y La región más trasparente, Terra Nostra, La Cabeza de Hidra y Todas las familias felices (entre las novelas).
En la construcción de esta lectura diferentes miradas han permitido hacer una interpretación, identificando relaciones intertextuales las cuales apelan al universalismo anclado en lo local a partir de una doble dimensión. Por un lado, una lectura extra textual en relación con lo mágico maravilloso en la literatura latinoamericana, el sello del autor en la obra, su contexto incrustado en el Boom latinoamericano y la relación de la obra y el cine. Por otro lado, una lectura intratextual relacionada con los elementos como el título como la puerta de entrada a la interpretación, la estructura enmarcada en el viaje y el motivo del doble en la novela.
Uno. Aura: Una literatura desde la alteridad de lo sobrenatural
Para los críticos una entrada a la interpretación a la literatura latinoamericana es enmarcarla en lo mágico-maravilloso, quizás de la mano con un imaginario sobre una América ligada a “lo otro”, a las antípodas, un mundo del revés plagado de criaturas míticas (caníbales, amazonas y gigantes) referencia de interpretación para los europeos en su búsqueda por entender lo diferente.
Una de esas aristas de lo mágico-maravilloso es lo lo fantástico, definido por Cortazar como un referente “otro” que reside en la pulsación de la alteridad un “latido sobrecogido de un corazón ajeno al nuestro, de un orden que puede usarnos en cualquier momento para uno de sus mosaicos” (citado por Hahn, 1990, p 15). Dentro de la literatura latinoamericana se pueden hallar coordenadas que se enmarcan en lo gótico en textos de Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Horacio Quiroga, Adolfo Bioy Casares, Felisberto Hernández, Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik. Y son justamente esos componentes llamados fantásticos los que posesionaron la narrativa hispanoamericana y que de acuerdo a Hahn(1990) ya se podían rastrear en los modernistas y su atracción por el ocultismo, el esoterismo, una revalorización de lo sobrenatural religioso y la ciencia como algo trascendente.
Desde esta perspectiva una obra como Aura puede enmarcarse en esa tradición de lo gótico, la obra es habitada por una atmósfera de “luces dispersas se trenzan en tus pestañas, como si atravesaras una tenue red de seda” (Fuentes, P 14, 1962, reimpresión 2010). Así mismo, como expone García Pérez (2017) se instalan elementos protagónicos como la mansión y su habitante, que también se pueden rastrear en obras como El castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole, estos elementos en Aura mantienen el velo característico de la alteridad en su representación textual, el vecindario un conglomerado híbrido de estilos que remarcan su irrealidad mezclando diferentes tiempos prehispánico, lo colonial y lo popular:
“Caminas con lentitud, tratando de distinguir el número 815 en el viejo conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas… Las sinfonolas no perturban, las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan ese segundo rostro de los edificios. Unidad del tezontlé, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenisca.” (Fuentes, P 12, 1962 reimpresión 2010)
Mientras el habitante se funde en un mosaico de impresiones sensibles y solo accesibles a través del tacto de Montero: la “pequeña se pierde en la inmensidad de la cama”, “la piel gruesa, afieltrada” y “las orejas de ese objeto que roe con un silencio tenaz y te ofrece sus ojos rojos” (Fuentes, P 14, 1962, reimpresión 2010).
Dos. Un escritor atravesado por la mixtura
Estos dos elementos mencionados anteriormente muestran un Carlos Fuentes (1928-2012) atravesado por la mixtura de una identidad trasnacional debido a su profesión como diplomático mexicano.
Fuentes hizo parte de la generación del Boom y es con el éxito de su primera novela La región más trasparente (1958) que se inaugura la modernidad literaria de acuerdo con varios críticos. En esta obra formuló su concepción de la “nueva novela” lo que generó agitación, controversia e incluso censura. Allí se filtra la pregunta por la literatura, su respuesta tiene un cariz político de cara a una representación de la ciudad luego de la Revolución Mexicana y una incipiente modernidad (García, 1999), como el propio Fuentes (1990) menciona el boom literario revelo “la vida urbana de iberoamérica es el espejo fiel de una situación generalizada de injusticia económica y deformación social” (Fuentes, 1990, P14), no es de desconocer que durante este periodo tiene lugar la Revolución Cubana que marcó a muchos escritores, y Fuentes influyó en una toma de conciencia sobre una participación política mas allá de lo nacional.
Entre 1958-1962 , etapa en la que escribe Aura junto con otras tres obras, se marcan las características más importantes de su narrativa:“una poderosa visión histórica, un retrato de los mitos prehispánicos, un compromiso con la crítica y el cambio social y la innovación en las formas de narrar” (Williams ,1998,P57-58).
En Aura esta novedad esta marcada por elementos como una voz narrativa en segunda persona fluctuando entre el presente y el futuro, con matices proféticos y deterministas sobre el personaje de Felipe Montero y el lector: “LEER ESE ANUNCIO: una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás.” (Fuentes, P11, 1962, reimpresión 2010). Y por otro lado hay una visión histórica desarrollada en un espacio intraficcional y textual, los manuscritos del General Llorente, ese tiempo alterno que más adelante converge, esta anclado en la época de Maximiliano y reconstruido desde el drama familiar y cotidiano con un componente sobrenatural como la brujería, que lo conecta con el imaginario de esa America mística y mágica.
Tres. Aura: una irradiación luminosa inmaterial que rodea ciertos seres
A la luz de esta lectura de una America mística y mágica nos podemos acoger a una interpretación que recoge las acepciones de la palabra Aura de acuerdo con la RAE:
- Irradiación luminosa inmaterial que rodea ciertos seres.
- Cuadro o conjunto de fenómenos que preceden a una crisis de una enfermedad, en especial a un ataque epiléptico.
- Viento suave y apacible.
El título es la primera pista que deja el autor, su significado se aclara gracias al epígrafe, una cita del texto “La bruja” (Jules Michelet, 1862). El epígrafe presenta la naturaleza del relato al que nos enfrentamos, una ficción en el escenario de lo sobrenatural donde lo femenino (asociado a lo desconocido, lo ignoto y lo extraño) es una presencia avasalladora y tanto Felipe como el lector son atrapados irremediablemente. De ahí se colige, que Aura se comporta como un viento suave y es la emanación de Consuelo, fruto de sus rituales para alcanzar la juventud eterna, y que vamos descubriendo a través de una serie de indicios plantados por el autor. Aura entra sin hacer ningún ruido, el doble sentido de la anciana para referirse a Saga- la coneja- y a Aura, ella imita a la anciana, la reveladora escena del sacrificio del macho cabrío en la que la muchacha parece actuar movida sin un espíritu propio, al tiempo que la anciana parece degollar al animal en el aire, las descripciones de Llorente sobre Consuelo y su inclinación por la brujería, los delirios de Felipe donde Aura parece ser una muñeca movida por Consuelo y finalmente las fotografías, revelan que Aura y Consuelo son la misma persona.
Los simbolismos asociados a Aura: la coneja, los ojos y la vestimenta verde se refieren al imaginario relacionado con la brujería. Entre Aura y la coneja hay una asociación que el autor propone mediante el juego del malentendido:
“-Saga. ¿Donde está? Ici, Saga…
-¿Quién?
-Mi compañía
-¿El conejo?
-Sí, volverá.” (Fuentes, P. 16, 1962)
Más adelante cuando aparece Aura, la anciana replica:
“-Le dije que regresaría…
-¿Quién?
-Aura. Mi compañera. Mi sobrina.” (Fuentes, P. 17, 1962, reimpresión 2010)
Además, el nombre de la coneja, Saga, tiene dos raíces etimológicas. Por un lado, en lengua latina se refiere a una mujer que dice tener el poder de la adivinación y realiza maleficios y embrujos; por otro, en alemán saga puede ser un texto que presenta las vivencias de varias generaciones de un mismo grupo familiar. En este caso ambas raíces pueden darnos pistas para la interpretación de la novela; en la narración estamos ante una serie de actos mágicos que provoca Consuelo cuyo objetivo es conservar la juventud y el amor, a través de sustitutos, Aura es una extensión de su juventud y de su propio ser al no poder concebir hijos, y Felipe es el sustituto de Llorente. Pero también la narración se dispone en un tiempo circular propone el encuentro de dos tiempos en el mismo espacio (pasado y presente) que se van juntando en la progresión narrativa gracias a la revelación que poco a poco van entregando los manuscritos del General.
Los ojos verdes que describe Fuentes como “ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelve a la calma ver, vuelve a instalarse como una ola: tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes que has conocido o podrías conocer” (Fuentes, P. 17, 1962, reimpresión 2010). Los ojos verdes son poco comunes y el propio color tiene una asociación con la naturaleza y seguidamente con la brujería. Fuentes entonces apela a símbolos para implantar ese color universal a la novela.
Cuatro. El tiempo mítico
“apartarás tus labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti: verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también…” (Fuentes, 1962, reimpresión 2010)
La novela maneja el tiempo circular cuyo distintivo es el eterno retorno. En Aura se cruzan dos líneas temporales, el pasado de Consuelo y Llorente durante el tiempo de Maximiliano y Carlota y el presente de Aura y Felipe, el cruce de los dos tiempos plantea una paradoja: Consuelo es Aura y Felipe descubre que es Llorente.
Fuentes agrupa su novela Aura dentro de lo que denomino El Mal del Tiempo porque juegan con el pasado, presente y futuro de manera que el tiempo lineal (occidental) sea difuminado, o recreado en un tiempo circular e incluso espiral, en el caso de Aura se produce un “ataque al tiempo” al estar escrita en la segunda persona del singular (tu) y en tiempo futuro. Este ciclo lo componen: Aura, Cumpleaños, Una familia lejana y Constancia y otras novelas para vírgenes. De acuerdo a Williams (1998) en estas obras aparece “una familia lejana” en los que se desvanecen las relaciones humanas tradicionales creadas por el espacio y el tiempo” (Williams, 1998, P 155).
Y es justamente esa sobrexposición de tiempos y de espacios en su narrativa en la que se dibujan sus posiciones respecto a America latina o como la llama “America indo-afro-ibérica” “un coro multipolar” donde “su cultura es antigua, articulada, pluralista, moderna… un área poli cultural cuya misión es completar el mundo” donde hay una necesidad de exportar valores culturales y entendiendo como lo occidental se vuelve parte de “lo nuestro” partiendo de un reconocimiento de la violencia como hecho universal en el siglo XX, no solo propio de culturas atrasadas, que justamente se ha ejercido con perfección técnica. así pues ya no hay culturas centrales. (Fuentes, 1990)
Sumado a lo anterior el tiempo y el espacio que median y construyen a los personajes se inserta en la estructura clásica del viaje, en este caso un viaje interior que lo lleva a un redescubrimiento de sí mismo, en ese sentido podemos rescatar varios episodios que resumen la estructura:
- El llamado: El aviso de prensa que parece dirigido a Felipe.
- El rechazo a la llamada: Felipe piensa que un aviso tan tentador ya fue tomado por otro historiador en su misma condición.
- El umbral: El zaguán por donde entra Felipe cuando decide atender la llamada, es descrito como la entrada a una caverna por el olor a musgo, raíces podridas y la humedad. Reafirmada por la última mirada que Felipe da a la calle y que siente ajena.
- La guía: Al entrar a la casa una voz lo guía en la oscuridad, para encontrarse con la anciana bruja.
- Encuentro con la “bruja” o la “diosa”: Consuelo es el arquetipo de la mujer anciana representando a lo femenino-temible, pero le da una misión, consiste en redactar las memorias de Llorente, pero en realidad las memorias son el canal para la sustitución de identidades.
- La mujer como tentación: Aparece Aura, el atractivo sexual de sus ojos verdes se convierten en una obsesión para Felipe.
- El matrimonio místico: El traspaso de identidades entre Felipe y Llorente comienza con la entrega de las llaves que protegen la identidad de Felipe a Aura (la llave que guarda los documentos de identidad). Luego el matrimonio místico entre Aura y Felipe se da en el encuentro sexual. Aura le dice: “Eres mi esposo”… “Tú asientes: ella te dirá que amanece; se despedirá diciendo que te espera esa noche en tu recámara” (Fuentes, P. 30, 1962, reimpresión 2010).
- La gracia: El segundo encuentro sexual con Aura, se distinguen varios elementos rituales sincréticos con el cristianismo y el paganismo: el lavatorio de pies (una purificación que recuerda a la ultima cena en la que Jesús lava los pies a los discípulos), el baile, el ofrecimiento de lo que para el cristianismo es el cuerpo de Cristo en la hostia, aquí es representada en la oblea, el sexo ritual “Aura se abrirá como un altar” (Fuentes, P. 39, reimpresión 2010) acompañado de juramentos de amor eterno y cierra con la concepción del doble.
- El reconocimiento: En el último folio Felipe se encuentra con su pasado “La foto se ha borrado un poco: Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero es ella[Consuelo], es él, es…eres tú” (Fuentes, P. 46, 1962, reimpresión 2010)
Quinto. La presencia de una creciente cultura de masas representada por la incursión del cine en la cultura latinoamericana
La estructura de viaje definieron formas narrativas convencionales del cine más comercial de naturaleza catártica e inmersiva, cuyo objetivo es la identificación del espectador con la trama narrativa y en el caso de la literatura demanda al lector una representación mental de la textualidad de la obra.
Esta necesidad de complicidad en el lector es desatada en Aura a través de una serie de indicios que rodean la narración de una atmósfera sobrenatural, indicios que pueden ser considerados cinematográficos, puesto que anticipan los eventos en la trama. Por ejemplo, la confusión en las nomenclaturas cuando Felipe busca la dirección del aviso de periódico, la atmósfera de terror impuesta por: la imagen del perro en la puerta que parece sonreírle, alguien que se retira de la ventana cuando lo mira, la decoración de estilo gótico, y, particularmente la cena que se sirve dejando cuatro cubiertos sobre la mesa anticipa la duplicidad de las identidades.
Los indicios cinematográficos demuestran las huellas del cine en la obra de Carlos Fuentes, al cual se acercó como crítico y teórico e incluso como guionista. De acuerdo con Ivan Ríos(2018) a Fuentes le interesaba retratar al México que se “escucha en las calles”, entre sus guiones: Los Caifanes (1966), El gallo de oro (en colaboración con Gabriel García Márquez y adaptación de la obra de Rulfo) (1964), Un alma pura (1965), Tiempo de morir (1966), Pedro Páramo (1967), Ignacio (1975), entre otros. Así mismo sus obras fueron llevadas al cine Muñeca reina, Vieja moralidad, La cabeza de hidra, Aura y Gringo viejo.
En una de sus últimas obras Pantallas de plata (2014), publicada por Alfaguara como obra póstuma, Fuentes detalla su relación con el cine. Influenciado por figuras como Luis Buñuel (con quien sostenía una amistad y quien deseaba que fuera el cineasta que adaptara su obra Aura) retomando el surrealismo y elementos del expresionismo alemán particularmente de la película “El gabinete del Doctor Calgary” en obras como Cambio de piel (1967).
El interés por la filmografía de Buñuel ha llevado a los críticos a plantear nexos entre la novela Aura y la película Viridiana (1961), basada en la novela Halma de Benito Pérez Galdós. De acuerdo con Ríos (2018) ambas tienen como motivo la correspondencia entre lo religioso y lo erótico. En Aura “utilizando los símbolos religiosos para acentuar el carácter mítico de la sexualidad transgresora y sacra, irreal pero al mismo tiempo verdadera, porque el vértigo espontáneo que conjuga al hombre y la mujer, escinde toda posible construcción lógica de la realidad” (Ríos, 2018) y en el caso de Viridiana la “emoción directamente proporcional a la entrega mística de la fe y la sublimidad erótica de la divinidad” (Ríos,2018).
Sexto. El doble
“buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada … en el recuerdo inasible de la premonición, que buscas tu para mitad, que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble.”(Fuentes, P. 41, 1962, reimpresión 2010)
La pantalla se define como un mecanismo duplicativo del referente, dos presencias se mantienen frente y tras la pantalla en relaciones múltiples de simetrías y asimetrías entre personajes y espectadores.
Así mismo, el lector de Aura asiste a las simetrías entre los personajes de Consuelo y Aura y Llorente y Felipe, una duplicidad que se va construyendo a través de secuencias-pistas que se suman en un ritmo narrativo con una atmósfera onírica:
- Secuencia de la cena: “Al tomar asiento, notas que han sido dispuestos cuatro cubiertos y que hay dos platones calientes bajo cacerolas de plata y una botella vieja y brillante por el limo verde que la cubre.” (Fuentes, P. 20, 1962, reimpresión 2010)
- Secuencia de la actuación mecánica: “lo preguntaría si, de repente, no te sorprendiera que Aura, hasta ese momento, no hubiese abierto la boca y comiese con esa fatalidad mecánica, con si esperara un impulso ajeno a ella para tomar la cuchara, el cuchillo… Miras rápidamente de la tía a la sobrina y de la sobrina a la tía pero la señora Consuelo, en ese instante, detiene todo movimiento y, al mismo tiempo, Aura deja el cuchillo sobre el plato y permanece inmóvil y tú recuerdas que, una fracción de segundo antes, la señora Consuelo hizo lo mismo.” (Fuentes, P. 28, 1962, reimpresión 2010)
- Secuencia del sacrificio: mientras Aura degüella al animal, al mismo tiempo en la habitación Consuelo parece despellejar a la bestia.
- Secuencia posteriores al matrimonio místico: “Las dos se levantarán a un tiempo, Consuelo de la silla, Aura del piso. Las dos te darán la espalda, caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana, pasarán juntas al cuarto…” (Fuentes, P. 40, 1962, reimpresión 2010)
Estas secuencias de simetrías en la actuación de los personajes llevan a un enrarecimiento progresivo del que será preso Felipe como artífice de el viaje iniciático. Por su parte, en él hay una suerte de contagio o trasferencia en la que el personaje es devorado por lo abismal. La obsesión por Aura y la lectura de los manuscritos terminan por conducirlo al intercambio de identidades con Llorente. Y es en las ultimas secuencias cuando mira las fotografías y se encuentra con él mismo representado allí, que nos convencemos de la simetría entre Felipe y Llorente.
Este juego del doble en el que hay una relación con la búsqueda de la inmortalidad a través de una vida por medio de los sustitutos que aparecen a través de la magia permitiendo la confluencia de los dos tiempos convergentes y que hacen aparición en espacios no referenciales y constituidos por la alteridad.
Séptimo. Una lectura coral de la novela
Finalmente, una obra como Aura planteó una múltiple lectura desde diferentes aristas que implica una novela atravesada por varias coordenadas.
Lo mágico maravilloso que se condenso en lo gótico, la identidad escrituraria de un autor que traspasa las fronteras de lo nacional buscando el sello de una literatura latinoamericana, mediante el interés por mostrar nuestras realidades fragmentadas y superpuestas de un espacio dominado por la alteridad y un tiempo en el que conviven el pasado y el futuro convergentes.
Las estructuras narrativas ancladas en lo local con un alcance universal por sus vínculos con estructuras tradicionales como el viaje utilizada por el cine comercial, pero que adquiere una nueva dimensión que le brinda un narrador profético anunciado por la segunda persona desde la cual entabla un dialogo con el lector.
Y sin desconocer los efectos de una cultura de masas implantada durante el siglo XX y que popularizo las estéticas del cine, entre ellas la plantación de indicios que un espectador recoge convirtiéndose en un detective, en esas relaciones que media la pantalla como mecanismo duplicador de referentes entre los que se trazan simetrías y asimetrías. Tanto los indicios como la duplicidad son tratados en Aura reelaborando esa estética del cine sus formas y sus motivos.
Todas estas interpretaciones revelan la posibilidad de leer una novela como Aura desde una lectura coral, múltiples miradas y planteamientos.
Bibliografía
Fuentes, C. (1962, reimpresión 2010). Aura. Bogotá, Colombia: Editorial Norma.
Lámbarry, A y Eissa J. (2018) Mapas literarios en la narrativa completa de Carlos Fuentes: construcción e una identidad cultural mexicana y escritura de una obra desde la periferia. Revista de Estudios Hispánicos (52), 171- 198
García Perez, D (2017).Claves de la tradición clásica en Aura de Carlos Fuentes. Nova Tellus 35 (1), 131-149. Recuperado desde: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59151410006
Hahn, O. (1990). Antología del cuento fantástico hispanoamericano siglo XX. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
Garcia-Gutierrez, G (2001). Carlos Fuentes desde la crítica. En Garcia-Gutierrez, G (Ed.). Carlos Fuentes desde la crítica. (pp 9- 30). México D.F: Altea, Taurus, Alfaguara.
Caamaño, V. La estética gótica y su presencia en la literatura latinoamericana contemporánea. El caso de Fernando Iwasaki y sus minificciones. Recuperado desde: https://www.academia.edu/24267975/_La_estética_gótica_y_su_presencia_en_la_literatura_latinoamericana_contemporánea._El_caso_de_Fernando_Iwasaki_y_sus_minificciones_
Shaw, D.(1999 Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmodernismo. Madrid: Editorial Cátedra.
Williams, R. (1998). Los escritos de Carlos Fuentes. México D.F: Fondo de cultura económica.
Williams, R. (1998). Los escritos de Carlos Fuentes. México D.F: Fondo de cultura económica.
Fuentes, C.(1990)Valiente mundo nuevo. Épica utopia y mito en la novela hispanoamericana. México D.F: Fondo de cultura económica

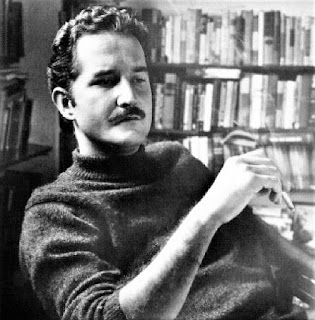

Comentarios