Vitalidad y representación en: Los hijos de la Malinche de Octavio Paz
Los ensayos se convirtieron en el modo de promover la escritura crítica en las instituciones educativas, enfatizando en su estructura que da cuenta de un texto “bien escrito”. Sin embargo, maestros y alumnos desconocemos la potencia que tiene un ensayo como “ejercicio de libertad intelectual”, como menciona Sontag (1997), en el que se combinan el poder demostrativo de la ciencia con el arte de la critica, a través del vitalismo que un ensayista le provee a la representación textual de su concepción del mundo su “toma de posición respecto de la vida que ha nacido; en una posibilidad de transformar la vida misma y crearla de nuevo”(Pag 25, Lukacs).
El ensayista en su búsqueda por la transformación se convierte en un agitador, un inconforme, un provocador origina una crisis en el lector ávido de novedosas representaciones intelectuales de la realidad, sus afirmaciones tocan temas relacionados con el destino, las cuestiones de la vida, materializan imaginarios que recorren las sociedades como fantasmas en busca de un cuerpo y cuyo medium es el crítico que señala con ímpetu algo que el resto de la sociedad absorto en la cotidianidad no se permite vislumbrar.
Por lo tanto, esta comprometido con la subjetividad, a pesar de su origen que lo vincula con la oratoria y las epístolas (Sontang, 1997), en la modernidad encontró su apogeo gracias a la exaltación de la individualidad que provoca una escritura del yo (Pozuelo, 2005), Montaige bautiza el género como ensayo, brindándole su carácter de exploración, cuestionamiento y reflexión a unos textos que no podrían ser considerados como filosóficos, ni científicos, ni didácticos por la ironía que guardan en su estilo. Esta libertad que se permiten los ensayos también hace sus linderos y atributos algo difusos a diferencia de otros géneros narrativos o líricos.
Muchos exponentes de este genero nos permitirían demostrar la existencia de este género diferenciado y particular, pero hemos querido acercarnos a Octavio Paz ensayista, poeta, diplomático, cuya lucidez en sus afirmaciones podemos observar en una de sus obras cumbre El laberinto de la soledad (1950), para que a través de su prosa caractericemos lo que es propio de un género como el ensayo, de acuerdo a las definiciones que tomamos prestadas de Susan Sontag, George Lukacs y José María Pozuelo. Hemos decidido centrar el análisis en uno de los títulos del ensayo de Paz: Los hijos de la Malinche, la elección obedece a un interés personal por el imaginario de La Malinche: traidora quien a espaldas de su raza facilita la colonización de los aztecas, se funde con Eva en las sociedades latinoamericanas, por su cercanía con el catolicismo, y ambas edifican el imaginario de una mujer débil de carácter necesitada del gobierno de un hombre.
Si bien en este apartado menciona dos modelos femeninos la Virgen de Guadalupe y la Malinche para el caso mexicano, sobretodo el autor expone su representación de la idiosincracia del mexicano, partiendo de una pregunta vital: ¿que es ser mexicano?, dentro del texto pone en dialogo los imaginarios que considera que dan origen a su representación de esa mexicanidad.
¿Los hijos de la Malinche puede demostrar las peculiaridades del género ensayístico?
Puntualizando, el presente texto intentara reflexionar sobre el ensayo de Paz alrededor de la pregunta: ¿Los hijos de la Malinche puede demostrar las peculiaridades del género ensayístico?, intentando demostrar su adhesión a las características de un ensayo dentro de algunas de las categorías que tomamos prestadas de Sontang, Lukacs y Pozuelo: su doble naturaleza científico y artístico, la subjetividad de sus afirmaciones a través de la escritura del yo y el uso de la materialidad de una representación textual.
En primer lugar, el ensayo en su seno alberga una condición ambigua, una doble naturaleza como: arte y ciencia.
Por un lado, su carácter científico de acuerdo con Lukacs imperan los contenidos por encima de las formas, mantiene la tendencia a comprobar la veracidad del contenido a través de la demostración ordenando el texto en planteamientos que pueden ser afirmaciones o preguntas, argumentos a favor y en contra y conclusiones.
En el caso del apartado de Los hijos de la Malinche, parte de una pregunta que responde a lo largo del ensayo: ¿Cual es la identidad mexicana? y parte de una hipótesis donde define los mexicanos, por su carácter hermético, extraño e indescifrable. Luego a lo largo del ensayo intenta justificar esta respuesta mediante argumentos que va tejiendo alrededor del cuestionamiento, estos son: Los mexicanos se encuentran al margen de los centros industrializados de la modernidad, de ahí que carecen del carácter mecánico de las maquinas y opera una suerte de impredecibilidad en su condición; las malas palabras como un rasgo de identidad cultural en el caso de los mexicanos a través de una dicotomía en los términos chigar y chingada develando el origen de su identidad: una violación fundacional; y la representación de las divinidades mexicanas en relación con los personajes mítico-históricos como Cuauhtémoc y la Malinche.
Estos argumentos son intercalados por el uso de citas y referencias, dos operaciones que brindan apoyo y ejemplificación a las ideas que pretende demostrar. En el caso de las citas le permite dar valía a sus ideas, apoyándose en otros, este el caso de las citas que hace a Machado, Dario Rubio, Manuel Cabrera, Lopez Velarde, mientras que las referencias le sirven para ejemplificar sus comentarios podemos ver los comentarios a las obras de DH Lawrence y José Clemente Orozco.
Ahora dentro del texto utiliza procedimientos como el contraste, la ejemplificación y la analogía con el mismo objeto de convencer al lector. Podemos observar al autor usando el contraste cuando menciona la diferencia entre los objetos útiles que solo tienen vida por la voluntad humana y los objetos misteriosos que su indeterminación le da una vida propia; los contrastes entre la función de las malas palabras entre los españoles y los mexicanos, mientras unos asocian su uso a la blasfemia y la escatología, los otros a la crueldad y el sadismo. La ejemplificación donde se permite enumerar otras realidades por ejemplo en el uso de la palabra chingada (de origen azteca) y enumera los diferentes países donde su significado se asocia con las bebidas. Y la analogía en el caso de evidenciar conexiones entre la personalidad de los mexicanos y la moral del siervo donde la gente se relaciona con los otros a través del temor y el recelo y siempre se recubre por una mascara, solamente en la intimidad se permite ser él mismo. Estos son algunos ejemplos del uso de procedimientos para persuadir al lector sobre sus planteamientos.
Para cerrar esta estructura discursiva llega a una conclusión que cierra el texto explicando: en el mexicano y la mexicanidad hay una negación de su propio ser, y su rasgo definitorio se constituye en esa búsqueda por salir de su orfandad. La conclusión le da una apariencia de teoría a la que llega luego de demostrar a través de una serie de argumentos la hipótesis con la que empezaba el documento.
Sin embargo, en segundo lugar y siguiendo a Lukacs, el ensayo también tiene otro carácter: el artístico donde la forma cobra una mayor importancia. Como género artístico tiene que provocar, turbar, debe dejar al lector en crisis y respecto a esos asuntos quiero referirme a los efectos que tiene en la recepción el ensayo de de Paz, resaltando esas ideas que resonaron en mi subjetividad. Paz menciona la supervivencia de ciertas identidades que se han encontrado al margen este el caso de los siervos o los dominados y las mujeres.
Entonces, cuando Paz define el temperamento del mexicano, lo asocia la “moral del siervo” citando a Paz:
“ La desconfianza, el disimulo, la reserva cortés que cierra el paso al extraño, la ironía, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos, son rasgos de gente dominada, que teme y que finge frente al señor. Es revelador que nuestra intimidad jamás aflore de manera natural, sin el acicate de la fiesta, el alcohol o la muerte. Esclavos, siervos y razas sometidas se presentan siempre recubiertos por una máscara, sonriente o adusta. Y únicamente a solas, en los grandes momentos, se atreven a manifestarse tal como son. Todas sus relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo. Miedo al señor, recelo ante sus iguales. Cada uno observa al otro, porque cada compañero puede ser también un traidor. Para salir de sí mismo el siervo necesita saltar barreras, embriagarse, olvidar su condición. Vivir a solas, sin testigos.Solamente en la soledad se atreve a ser.” (Pag 78, Paz)
A mi juicio ese carácter dominado por el miedo y el recelo es posible extenderlo a la idiosincracia del latinoamericano, que también ha sido moldeado por la “moral del siervo” y como Paz menciona, se entiende a todas las clases sociales; se funda en el acto de ejercer violencia sobre otro, pero a través del fingimiento. En el caso colombiano esto se puede traducir en ideas como “la malicia indígena” o “dio papaya” para justificar un abuso sobre el otro, mediante el principio de oportunidad, en esta “moral del siervo”, el que se considera débil siempre despliega tácticas para sobrevivir a la dominación, tácticas desplegadas durante un tiempo especifico a través de una practica por debajo de la mesa que le permite ejercer su poder frente a otro, excusando su actuación a través de una máscara.
La otra idea que me turba en mi condición de mujer son las definiciones de Paz sobre la mujer como ser misterioso e insondable y que justamente el discurso machista se explica a través de la siguiente afirmación: “el sadismo se inicia como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperada para obtener una respuesta de un cuerpo que tememos insensible” (Pag 73, Paz). Latinoamérica tiende a reafirmar un imaginario femenino determinado por conceptos sobre la mujer como La virgen y La prostituta, ideas que refuerzan la pasividad del principio femenino y permite a los “machos” como principio activo mancillar, violar o romper so pretexto de: venganza o en búsqueda de respuesta. Esta idea demuestra la insistencia en justificar la agresión en el silencio de la contraparte, que a su juicio es complice de la situación y por tanto, igualmente culpable, pero en el fondo manifiesta una profunda envidia en contra del género femenino, que tiene la capacidad de reproducir la especie humana tanto biológicamente como culturalmente en los roles tradicionales.
Ahora bien, si tomamos la definición de forma de la DRAE “conjunto de características que hacen que una acción, una actividad o un comportamiento sea diferente cada vez que se hace o según la persona que lo haga”, hay que detenerse en el tono que usa Paz en el ensayo. Resaltamos la combinación entre el tono lastimero que combina con el uso de la primera persona del plural. Paz se lamenta del mexicano que se funda a partir de la dicotomía abierto/cerrado que a su vez tiene como trasfondo una violación. Y usa la primera persona para reafirmar su subjetividad donde si mismo se descubre como objeto de estudio porque es la representación textual de su propia identidad mexicana, una autorepresentación, que exhibe los rasgos que lo hacen mexicano, aquí es posible la identificación y el rechazo ante esta representación, pero se subraya que hay una tensión entre el ser mexicano como abstracción y su propia identidad lo que le permite escribir desde su yo y no desde las ciencias sociales.
Al igual que el arte, el ensayo tiene como insumo las imágenes se convierten en representaciones textuales. En el caso de Paz hay un conjunto de imágenes mentales con las que alimenta su representación del mexicano. Este conjunto de imágenes son: la moral del siervo, los hijos de la Chingada ( los otros), El gran Chingón (el macho), la Chingada (la madre violada), la Virgen de Guadalupe (la madre virgen), Cuauthemoc -como héroe mítico- y la Malinche ( como símbolo de la entrega). Este es un conjunto de imágenes mentales que a lo largo del texto va a desarrollar y con los cuales hace presente a través de la materialidad textual el ser mexicano que en si mismo es una abstracción, pero facilita a propios y extraños a reconocer una serie de signos que lo hacen una colectividad particular.
Como representación hace presente lo que esta ausente: el mexicano mismo, este es un retrato que toma Paz quien a través de su óptica hace de mediador pero es imposible dejar de percibir sus propias vivencias a través de su voz. Nace durante la Revolución Mexicana, su padre fue cercano a la revolución hizo parte del movimiento zapatista, más adelante durante su vida universitaria participó en el movimiento estudiantil comulgo con muchas ideas del movimiento vasconcelista y se preocupó por los vínculos entre el arte y la moral, se mantuvo cercano a la izquierda pero a partir del 51 empieza a denunciar las violaciones a los derechos humanos en los regímenes comunistas y es durante su labor diplomática cuando escribe el ensayo que estamos analizando. En el ensayo Paz muestra los efectos de la Revolución en la identidad mexicana, deja entrever su desilusión por los efectos de la misma, pero también la esperanza en que se construya un nuevo mexicano que se distancie de una identificación racial y se hermane en su condición humana.
Conclusiones
Para finalizar, un ensayista como Paz se vuelve uno con su obra, a diferencia de la lírica o la narrativa, es imposible distinguir los limites entre uno y otro, su voz cargada de intensidad permite reaccionar ante la materialidad textual, pero no desde la emocionalidad que provoca compasión o temor, sino desde una distancia intelectual que provoca siempre una crisis, una posibilidad de constante transformación, en palabras de Brecht: “La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer”.
Bibliografía
Paz, O. Los hijos de la Malinche. En: El laberinto de la soledad. Ed: Fondo de cultura económica. Ciudad de Mexico (2004)
Lukacs, G. Sobre la esencia y forma del ensayo ( Carta a Leo Popper). En: El alma y las fromas. Ed: Grijalbo. Barcelona (1970)
Sontang, S. (1997). El hijo pródigo. El malpensante. Volumen (2), 11-14.
Pozuelo Yvandos, J. M. El genero literario “Ensayo”. En: Cervera, V, Hernandez, B y Adsuar, M. A. (Comp.) El ensayo como genero literario. Ed: Universidad de Murcia. España (2005).
Krauze, E. (2015) Octavio Paz: El poeta y la revolución. Estudios mexicanos. Volumen 31(1) 196-200.

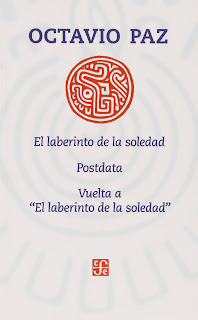

Comentarios